Los hombres antiguos, y aún los contemporáneos, han elevado la supremacía de su potestad bajo cuantiosos imperios que engendraron sus propios símbolos para la veneración de unos y la abominación de otros.
Ya el Deuteronomio aborrecía la ígnea crueldad ofrecida a Moloc, y en tiempos de Ptolomeo, el primitivo culto egipcio a Hepu, el rígido toro Apis, debió ser equiparado a Osiris para un acercamiento político con Grecia.

La personificación de tal estrategia transfiguró en Serapis, una nueva imagen para la devoción, sin embargo, el mismo Serapeum exaltado en Alejandría sería arrasado por Teodosio en favor de un dios menos plural. Otro célebre becerro pergeñado por Aarón, que sirvió para un desenfreno circunstancial, fue igualmente abatido por otro designio cabalmente atroz. El mismo Mahoma derribó los trescientos sesenta ídolos de la Kaaba mientras recitaba la aleya del Corán: “Ha llegado la Verdad, y se desvanece lo vano. Cierto, lo vano es evanescente”[1]. Pero el fin del paganismo no significó la cesación de la idolatría. De esta perduran numerosos antecedentes en la historia universal.
Durante el Imperio Bizantino, León, El Isáurico, ordenó la destrucción de las imágenes para el culto; de tal modo que la efervescencia por las constantes luchas internas, la corrupción de la vida monacal, y su triunfo sobre las arremetidas de los musulmanes que asediaron Constantinopla, le ofrecieron al sirio la justicia de su acción. La persecución a los adoradores azotó por más de treinta años los vastos límites del imperio. Su misma dinastía daría origen a una tradición iconoclasta que recrudecería con su hijo Constantino, quien se dio a la enfática tarea de evadir el nuevo enemigo búlgaro y cercenar las narices de los clérigos. No obstante, la violencia y la incomprensión entre iconódulos e iconoclastas tuvieron su breve tregua durante el II concilio de Nicea, para luego vigorizarse durante el período de Miguel, El Balbuciente. Irritado por las desviaciones de los monjes que raspaban la pintura de las imágenes para mezclarlas con el pan y el vino de la Eucaristía, y por los hombres que ataviaban los íconos para hacerlos padrinos de los niños, el emperador quiso recuperar su vanidad para no admitir la victoria de los lienzos. El método no era ajeno a su linaje, la purificación de la vida religiosa exigía réplicas extremas. Perdidas Creta y Sicilia ante los árabes, la proliferación de imágenes de fieras y vegetales en los templos se volvió menos inconveniente. Cuando Teófilo lo sucedió, el enardecimiento contra la herejía iconódula padecía sus últimos estertores; el nuevo en el trono construyó palacios, acorralado por la superstición de sus súbditos, donde el contradictorio influjo de las abstracciones árabes impuso sobre los muros las sinuosidades y el estuco. A su muerte, la iconódula emperatriz recuperó para la ortodoxia la hipóstasis del Cristo sacrificado. Pero mientras todos estos procesos buscaban corregir una forma de la herejía, los atuendos del poder expandían sus fronteras. Singularmente, la causa directriz era de otro orden; la legitimidad de la representación pesaba sobre la política de las imágenes. El problema no era novedad, razones teológicas sostenían la inconcebible figuración de Dios por parte de los hombres. Cercanos a Platón en la denuncia de un simulacro a caballo de otro, las imágenes eran para sus denostadores el símbolo de una peligrosa veneración, la imitación de la Verdad que, como el indeterminado arjé, no reposaba en las tintas que reconstruían, para los fieles, la sustancia de Cristo. La incongruencia de un dios que participaba de lo humano y lo divino al mismo tiempo rebajaba la figura del Hijo a la denigración de un eidolon, una apariencia sin profundidad.
Pero la querella iconoclasta parece no agotar la estolidez de los hombres. Desde la decapitación de los dioses de Nemrut Dağ, donde una conjunción de imperios aún yace en el valle polvoriento, a espaldas de sus arcaicos tronos, hasta la caída de los monumentales budas de Bamiyán por la dinamita de los talibanes, la comunidad de degollados pétreos parece haber despertado apenas de un breve sueño. En su reposo, otras ciudades como la de Hathra y las piezas figuradas por los remotos acadios irán a formar parte de nuevas combinaciones de infamia. Irrevocables en la delación de un mundo pretendidamente falso, los contemporáneos iconoclastas recuperan por la furia de las hachas solo la necedad de un universo ya extinguido. La cerrazón ideológica prevalece detrás de las murallas de Nínive, y en la sustancia de sus preceptos actuales un perdurable objeto de culto renueva la afrenta de la civilización; el mismo que navegó otras aguas continentales en pretérito despojó: el hipnotismo del poder como jurisdicción universal. Del otro lado de las murallas dominios menos subterráneos observan las acciones medrosas que el hombre contra el hombre practica, para la alabanza de un dios sustituto tan atemporal como sus polvorientos santuarios.
La codicia y la estupidez no son piezas de museo, la propagación del saqueo las mantiene vivas en la generación de los hombres. Hoy, el retorno del aniconismo chapotea en el barro profano de la financiación; miles de piezas arqueológicas resuman en botín para traficantes y coleccionistas. En el ínterin, las crucifixiones públicas de Raqqa y las decapitaciones televisadas instalan una pedagogía de la destrucción. No se trata ya de una remozada visión sobre la corrupción de lo sagrado ni el discernimiento de los arcanos de la fe, la fragilidad del mundo pende de la cíclica vocación humana por el mal. No es extraño que en un futuro incierto el orbe en su violencia circundante cree nuevos objetos de fervor y repudio, donde insólitos dioses triangulares se presentarán al hombre como modelos de pureza y contrición. El ensayo de la fe aplazará entonces los límites de la cordura.
Pocos días atrás, el Departamento Nacional de Antigüedades de Irak hizo notar que las piezas martilladas en el Museo de Mosul eran copias de yeso de las originales, resguardadas en el Museo de Bagdad. Para escarnio de los intransigentes salteadores que vieron en el simulacro de un simulacro algunas propiedades de autenticidad, queda para el porvenir que en la sustancia de una doctrina trastornada la Verdad y su duplicado son fracción de una misma cosa.
Desde el sur del Sur escribe Adriana Greco.
[1] Burckhardt, t. El Arte del islam: lenguaje y significado.









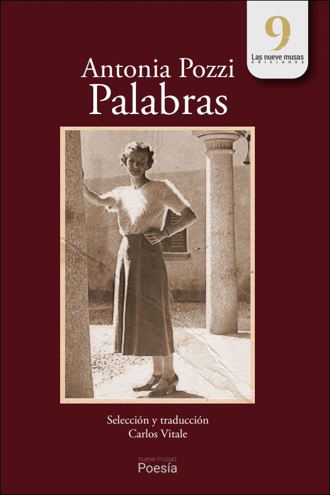

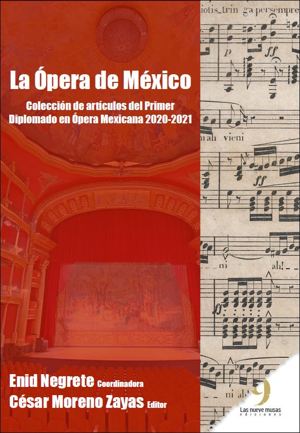



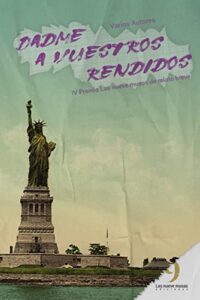

Añadir comentario